La nueva novela de John Fitzgerald Torres, publicada por editorial Edelvives e ilustrada por Carlos Díaz Consuegra, es un elogio a la lectura y la escritura. La historia ocurre en un pueblo oculto en la selva del Chocó, sus habitantes analfabetas dependen económicamente de la minería industrial y la lluvia siempre presente se hace un personaje más de la novela. Un día de tormenta un rayo daña la máquina con la que extraen el oro del río y, además, un hombre blanco misterioso llega al pueblo.
¿Qué le sucederá al pueblo
ahora que sin draga, no hay dinero? ¿Quién es ese sujeto misterioso que trae un
tablero verde? Resulta que se trata de un profesor, Rafael, apasionado de los
libros, que viene con la tarea de enseñar a leer allí donde no hay escuela, no hay
hospital, no hay estación de policía, no hay nada más que la preocupación por
sobrevivir el día a día.
La novela “Los renacientes”, escrita por el bogotano John Fitzgerald Torres, está dividida en cinco partes, cuyos capítulos cortos hacen muy amena la lectura. Utiliza un lenguaje acorde al contexto chocoano: el morzadero, los bundes, los alabaos, las chirimías, las ranas cocois, los pájaros currucutúes. Las figuras literarias, como las metáforas y las símiles, también utilizan imágenes de la cotidianidad de un niño chocoano y acude al humor para darle vida a sus personajes y hacer reír a los lectores.
Las
ilustraciones de Carlos Díaz Consuegra, estratégicamente ubicadas en el libro,
estimulan la imaginación con un estilo que juega con la textura del papel y las
manchas que se solapan unas encima de las otras. Logra retratar la abigarrada
selva y la omnipresente lluvia, además utiliza ciertos íconos precisos que nos
hace reflexionar a los colombianos: unas botas de caucho, abandonadas a la lluvia.
Precisamente estos días terminé de leer otro libro:
“Manifiesto por la lectura” de Irene Vallejo, así que haré de este texto una
reseña doble. La idea central de este ensayo de Vallejo es que leer es
cuidarnos: la adquisición y el refinamiento del lenguaje nos permite mejorar la
convivencia y la democracia, así como fortalecer nuestra salud para prevenir
enfermedades de la memoria y entrenar nuestra inteligencia para crear acuerdos
como sociedad. Una cita del filósofo Gregorio Luri logró atrapar mi atención:
“nuestro fracaso escolar es básicamente un fracaso lingüístico”. Si no tenemos
palabras para contarnos y entendernos a nosotros mismos, nuestro mundo se
reduce de manera preocupante.
Este mundo limitado es el mundo de los personajes de “Los
renacientes” cuya única preocupación es trabajar para sobrevivir. Así la
lectura se convierte en un esfuerzo inútil, en el mejor de los casos un
entretenimiento improductivo. El profe Rafael logra cautivar a seis niños del
pueblo, se reúnen bajo el árbol gigantesco de topotú para recitar versos,
versos graciosos, versos juguetones, escritos por un tipo muerto hace décadas,
Rafael Pombo. Los libros, como afirma Irene Vallejo, son una máquina del tiempo
que nos permite comunicarnos con los muertos, un baúl de sueños y conocimientos
donde las generaciones pasadas guardan los secretos de cómo solucionaron sus
crisis, sus luchas, sus heridas.
Para este pueblito a la orilla del río Chopogonró, la
minería es la fuente de recursos. El oro que extraen, bien sea por la draga,
bien sea por el método tradicional del badeo, se lo entregan al blanco Fadul,
el representante de la Gran Sociedad Minera. Este hombre viaja a la ciudad,
vende el oro y al regreso distribuye las ganancias entre los trabajadores.
Cuando la draga se daña, Fadul desaparece del pueblo. No hay ingresos
económicos para nadie y el pueblo entra en crisis.
De entre los niños que suelen reunirse con el profe, hay una
niña que dejó de asistir a los encuentros, Yamilí. Su madre, la dueña del
restaurante, ha despedido a sus empleados y encargado a Yamilí algunos trabajos
requeridos en el negocio. Sus amigos preguntan por qué la niña no ha asistido a
las recitaciones, pues a ella le encantan esos versos, y la madre responde “lo
que le debe gustar es el trabajo y buscar plata para comer”. El pueblo,
amenazado por el hambre, es prisionero de una ética inmediatista: lo único
bueno es aquello que me sea útil para subsistir. Los niños se contagian de esta
desesperanza y pierden la motivación para seguir leyendo.
En el punto álgido de la novela se condensan una serie de
problemas que hacen sentir que ya no hay salida. El profe Rafael intenta
convencer a los adultos de que juntos pueden construir una escuela para el
pueblo, sin embargo, nadie le presta atención ¿Para qué entretenerse con libros
cuando te mueres de hambre? Por otro lado, una inundación amenaza con hundir el
pueblo y la única solución es tumbar el árbol de topotú, el gigante bajo el
cual los niños aprendieron a leer. Luego, el profe Rafael enferma y durante días
es incapaz de abrir los ojos.
Debo confesar que este libro llamó mi atención inmediatamente pues yo mismo fui profesor de una escuela en un pequeño municipio del Urabá antioqueño. Durante dos años, experimenté aquello que en las noticias siempre es una urgencia que, quizá gracias a la indolente repetición de las imágenes, pierde su importancia: la precariedad de la infraestructura de las escuelas y la precariedad de la estructura cognitiva y emocional de los estudiantes. El libro de Irene Vallejo abre con un epígrafe de Marguerite Yourcenar que parafraseo así: un milagro trivial es el día en que esas manchas que llamamos alfabeto se convierten en puertas a otros mundos. Soy un creyente de que estos milagros triviales están en nuestras manos, que son necesarios los hechizos del lenguaje en nuestras escuelas, que es imprescindible enseñar a fantasear para abrir nuevas posibilidades y no reducirnos a seres destinados a la simple subsistencia. Federico García Lorca pronunció en un famoso discurso: “si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro”.
Un día, el blanco Fadul regresa con un documento que promete
al pueblo convertirse en dueños de la draga y quedarse con todas las ganancias
del oro que extraigan del río. Es decir, basta con una firma para hacerse
ricos. O mejor dicho, una huella, porque nadie sabe escribir. La seño Adelina,
mamá de Yamilí, detiene el contrato y promete leerlo primero. Por supuesto, los
niños descifran las letras del documento que resulta ser una trampa para que
pierdan lo poco que les queda y acaben trabajando como esclavos para el patrón.
Fadul escapa antes de que el pueblo lo linche.
Poco a poco, el desenlace de la novela convierte el
escenario catastrófico en un lugar calmado. El profe Rafael es curado de su
enfermedad por un curandero indígena. Gracias a las cartas que los niños
escribieron, reciben un cargamento con medicamentos, útiles escolares y
gasolina para poner en marcha la draga. Juntos, y de nuevo gracias a la lectura,
arreglan la máquina. Al final, los adultos se motivan a aprender a leer y los
niños fundan su propia “sociedad de especialistas en toda clase de cosas”. Por
eso, como dice Irene Vallejo, cuidar de la palabra es cuidar nuestro futuro. “La
lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella”.












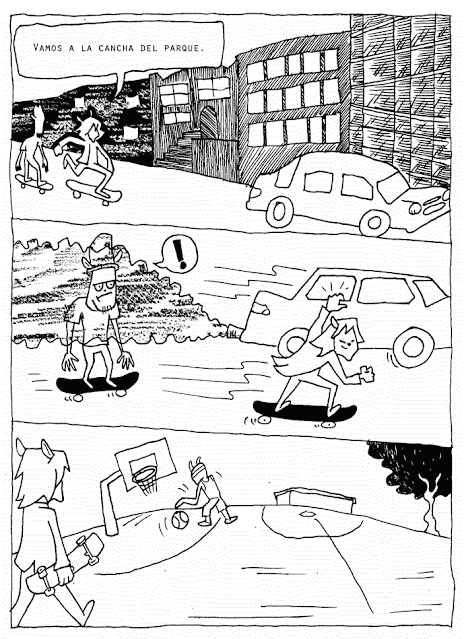








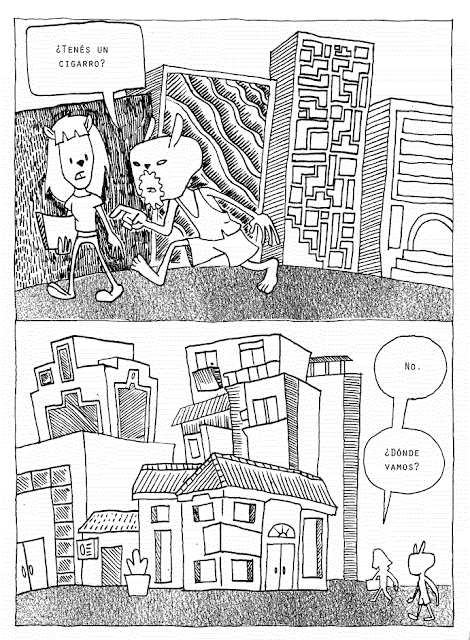






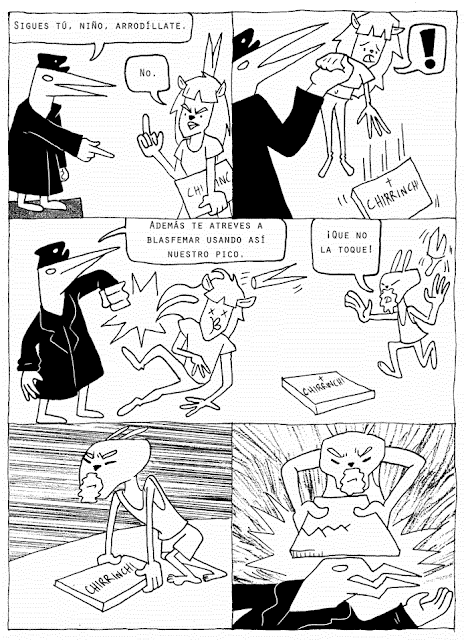

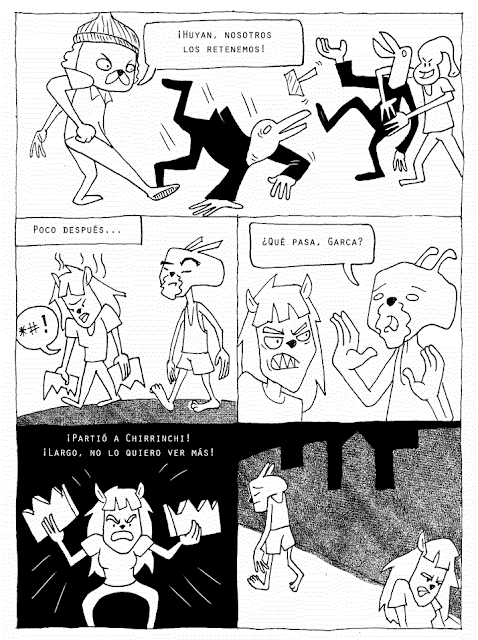





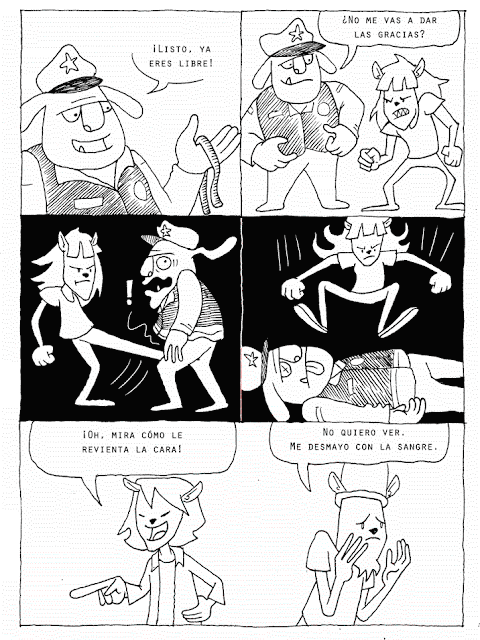

















.gif)


